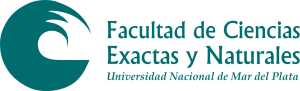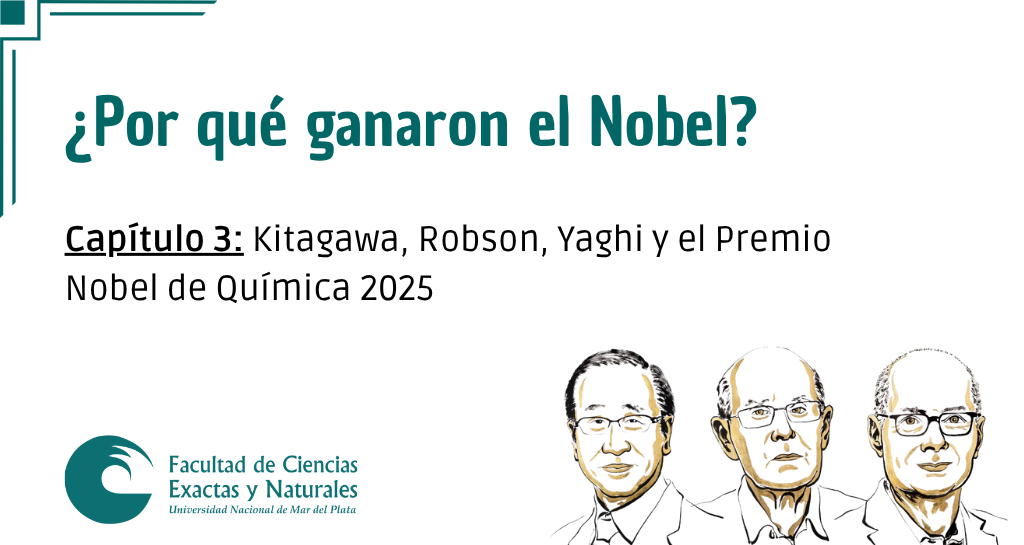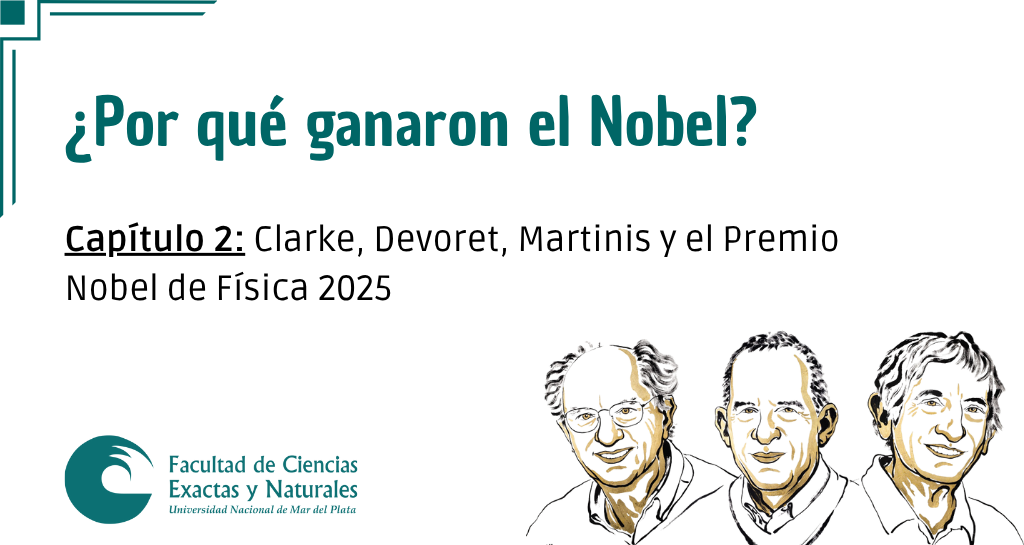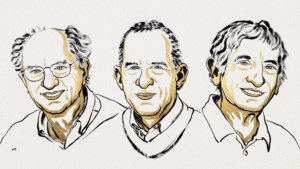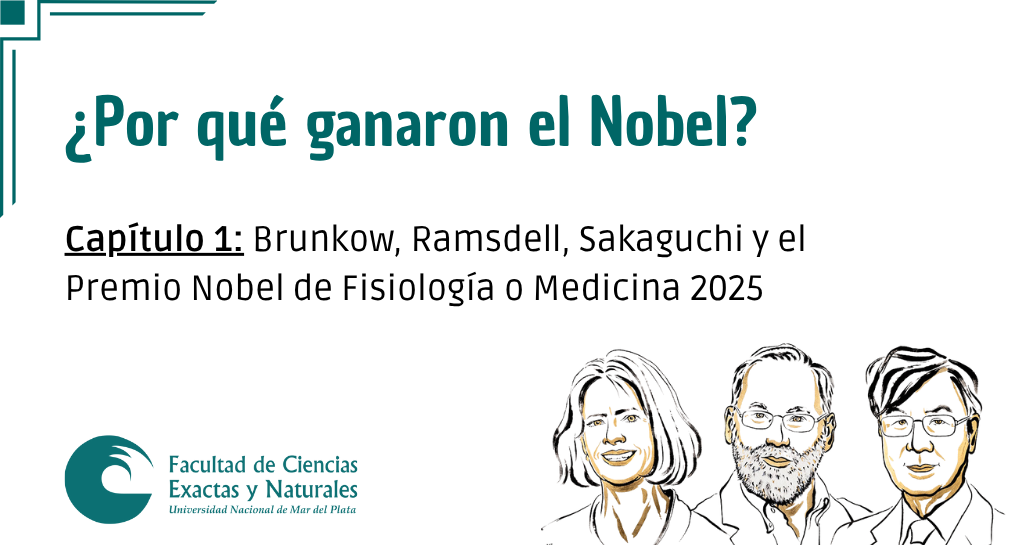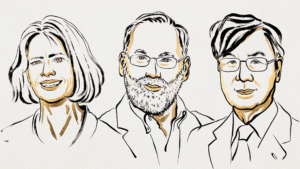Dra. Cecilia Mendive, Dra. Sandra Churio, Lic. Priscila Gigena Carvalho
Investigadoras del Grupo “Fisicoquímica de Sistemas de Interés Ambiental” – Depto. de Química y Bioquímica – IFIMAR (FCEyN-UNMdP – CONICET)
El Nobel 2025 fue entregado a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi por el desarrollo de armazones metaloorgánicos (MOFs).
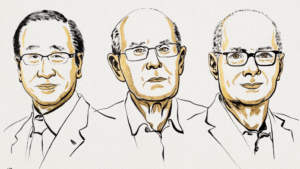
¿Qué son los MOFs?
Los armazones metalorgánicos (MOFs, por sus siglas en inglés) son moléculas orgánicas que se autoensamblan junto con metales y forman una estructura cristalina, o sea, un sólido, pero muy poroso, con cavidades que tienen un orden de largo alcance y que definen una estructura cristalina. Esas cavidades, en realidad, son las que están ordenadas en el espacio tridimensional y son enormes respecto de cavidades en los sólidos en general. Esto quiere decir que puede entrar una molécula entera, por ejemplo, o, si la molécula es pequeña, como la del agua, la del metano o del dióxido de carbono, pueden entrar varias en esas cavidades. Por supuesto que dependiendo de qué MOF estemos hablando, las cavidades pueden variar su tamaño. Esa es una de las principales características de estos tipos de materiales. Además, son estructuras autoensambladas, lo que las hace ideales para la síntesis química: se agregan los precursores que van a generar esta estructura y por su cuenta se acomodan y dan la estructura. Esa es otra ventaja de este tipo de materiales, porque, por lo general, estos procesos de síntesis en química suelen ser desde fáciles a engorrosos, o requieren una coordinación muy fina de las condiciones de trabajo.
¿Qué potencialidad tienen?
La posibilidad de combinar metales con ligandos orgánicos da un amplio abanico de materiales posibles, que además son muy versátiles, porque dependiendo de qué metal y qué ligando orgánico se combinen, tendrán distintas propiedades. Pero, en todos los casos, tenemos esa alta porosidad que hace que funcionen como esponjas y puedan alojar un montón de otras sustancias y de ahí desarrollar las aplicaciones. Un MOF típico tiene una superficie que puede llegar a ser de 6.000 metros cuadrados por gramo de material, lo cual habla de una capacidad enorme de esos poros y cavidades para actuar en distintas aplicaciones, porque esas superficies pueden catalizar, se puede seleccionar materiales que se van ocluyendo en esas porosidades, etc. Y de ahí vienen todas las aplicaciones que pueden incluir la medicina, actuando como transportadores de drogas, así como funcionar como catalizadores, es decir, sustancias que aceleran una reacción, o como purificadores de contaminantes que pueden estar dispersos en un sistema acuático para almacenar gases tóxicos.
El trabajo en la FCEyN
El GIFSIA (Grupo de Investigación en Fisicoquímica de Sistemas de Interés Ambiental) viene de muchos años de trabajar el tema de los fotoprotectores solares, fotoprotectores ultravioleta, y encontró una problemática ambiental muy relevante, que es el uso de los fotoprotectores orgánicos sintéticos, que resultan ser nocivos para los sistemas acuáticos, ya que presentan un compuesto llamado benzofenona-3. En este sentido, se pensó en utilizar los MOFs como recursos para tratar esa problemática y ver qué interacciones tiene con esas benzofenonas, cómo confinarlas dentro de los poros que se mencionaron y aprovechar esa propiedad de la alta superficie que tienen. En este caso, en el GIFSIA se trabaja con el CIF-8, que es un tipo de MOF de zinc con una superficie de alrededor de 1000 metros cuadrados por gramo, y se emplea para alojar benzofenona tanto en sus cavidades como en sus superficie, mientras se estudia qué propiedades tiene una vez que se confina, y si, a pesar de mantener sus propiedades, sirve como para decontaminar ambientes.